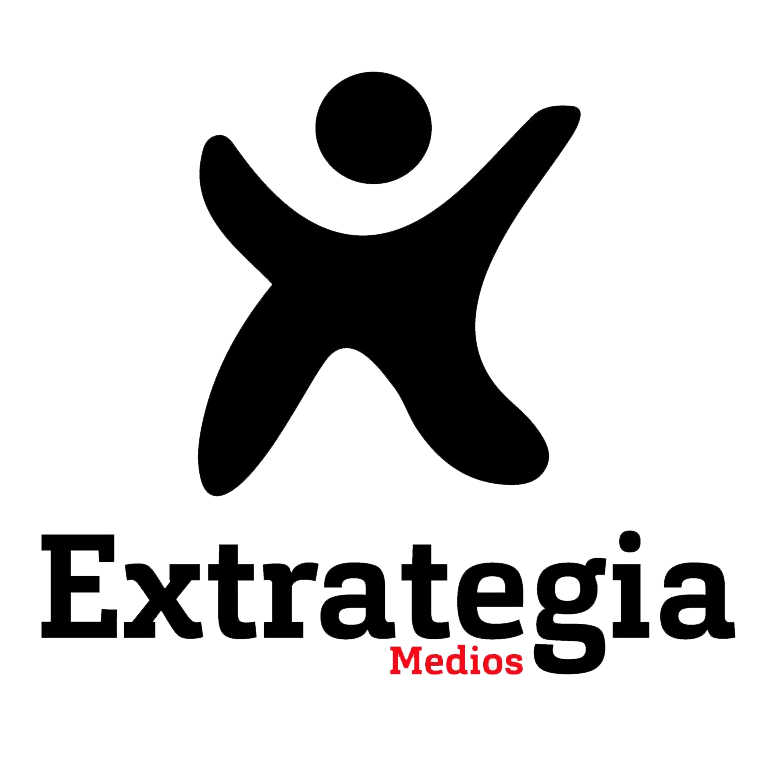Por: Lina Pérez Grande.
Si alguna vez alguien hubiese predicho lo que iniciaría en el puente internacional Simón Bolívar un día cualquiera de 2017, hubiese sido tildado de loco, porque un país con venas de petróleo jamás podría colapsar ¿o sí?, la respuesta está a simple vista.
Lo que comenzó como un tránsito moderado de pronto se convirtió en un océano de personas que buscaban desesperadamente huir, de la represión, del hambre, de la violencia, de la enfermedad, al fin y al cabo, solo escapar era suficiente. Muchos de ellos veían en Colombia solo a un paso en su camino, mientras que otros viajeros esperaban que Colombia fuera un nuevo comienzo.
“No se puede hacer nada, se tiene que abordar este flujo migratorio”, fue lo que le dijeron a aquel presidente en aquel entonces, y como siempre este país creado en la cultura de la imposición los acogió, más por el qué dirán que por otra cosa, y se decretaron las “puertas abiertas”.
Pero ni tan abiertas estaban las puertas, que siempre se contó con la esperanza de que el régimen cayera y así se revirtiera la situación.
A paso lento se dio el establecimiento de políticas migratorias, pero estás se quedaron en intención y desde el principio no hubo una comprensión real de que ellos llegaban para quedarse, de que su presencia involucraba cambios, un gobierno sensato se habría ido por la senda de la adaptación pero nosotros, que de sensatos tenemos poco, nos fuimos por el de la criminalización.
La mala de gestión del gobierno nacional permitió la estigmatización de esta población, en los medios, en las calles y en donde fuera. Mencionar nacionalidades aún en situaciones que no lo ameritaban se convirtió en moda. La falta de tacto, de comprensión, de protección y de solidaridad, fue irónicamente lo que unió a todos los colombianos en una misma corriente, en un mismo equipo; esa actitud mezquina fue la que permitió por primera vez el desarrollo de un sentimiento nacional, hasta ese cruel punto hemos llegado.
Aun así, el malestar con respecto a esta migración no solo es una cuestión de que ellos quitan, sino que estamos acostumbrados como sociedad a siempre recibir y nunca a dar, nunca.
El egoísmo en este momento está pasándonos factura, pues en medio de un crecimiento ralentizado, eran ellos la solución. Si se les hubiese dado la oportunidad de compartir este territorio hubiesen puesto a disposición de todos, sus talentos, conocimiento, ideas, y perspectivas únicas.
Porque a diferencia de lo que se cree, la migración es solo un problema cuando no se trata de la forma correcta. La migración por cercanía geográfica como Colombia y Venezuela habría un campo de posibilidades en las que, gracias a que compartimos idioma y una que otra costumbre, hubiésemos podido construir un futuro más prometedor, se podría mantener sin preocupaciones la pirámide pensional o la competitividad en el café o las flores.
Pero como sociedad ingrata, empezamos esta corriente de violencia, que encubre nuestro miedo de compartir, porque aunque tengamos el agua al cuello preferimos ahogarnos solos.
El triste balance del tratamiento de la población migrante nos lleva a comprender que en un país como Colombia es muy difícil responder a aquel primer cuestionamiento planteado —¿también es una reacción humana acoger?— porque más allá de brindar un lugar en donde residir, acoger también implica permitir que esa persona ahora sin patria, por la razón que sea, comparta el suelo que se considera propio y se cambie la denominación de mío a nuestro, y eso en un país como el nuestro es mucho pedir.
El egoísmo en este momento está pasándonos factura, pues en medio de un crecimiento ralentizado, eran ellos la solución.