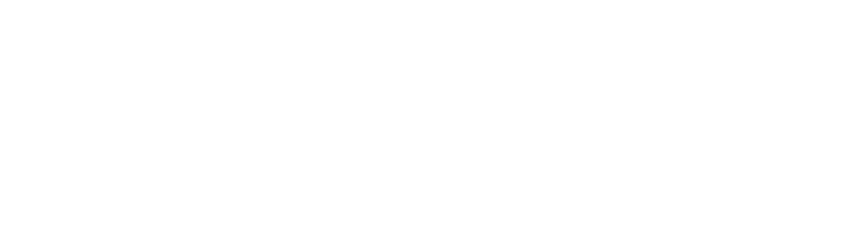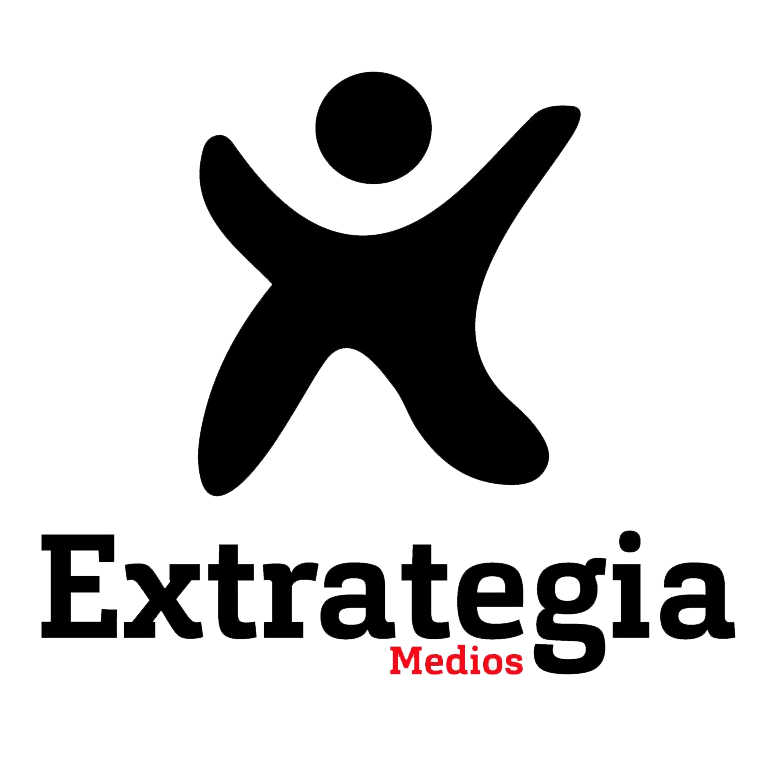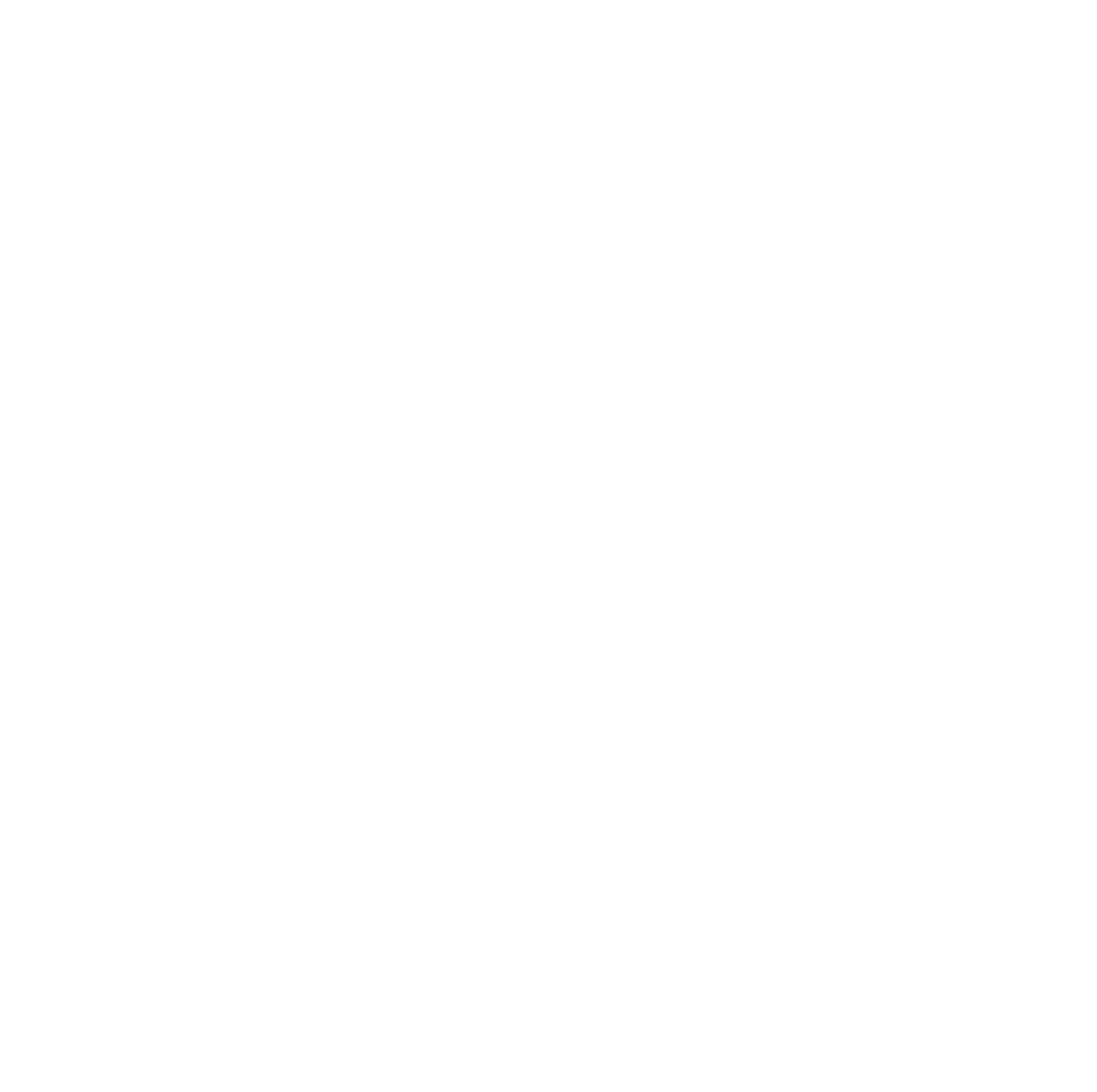A Propósito de Nuestra Identidad Cultural
Hispanismo e Indigenismo
En la Conmemoración del Bicentenario del Sacrificio Mártires Zipaquireños
Una contribución de la Fundación Nacional Zipaquirá. FUNZIPA.
Vicepresidente Fundación Nacional Zipaquirá
FUNZIPA
A manera de Introducción. Al parecer, toda reflexión latinoamericanista, conlleva por lo general, la expresión de opiniones bien contrarias sobre las bondades o sobre las desdichas que nos trajeron el descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, o como lo dijera Leopoldo Zea, “el encontronazo”.
Dentro de la necesaria apología o balance positivo, los más fervientes hispanistas o amigos de la también llamada Leyenda Rosa señalan la Religión Católica y por supuesto los beneficios inconmensurables de la paz y del amor, de la dulzura y la mansedumbre, virtudes acerca de las cuales se predica permanentemente y se plasman en las figuras grandes de San Pedro Claver, apóstol de los negros, de Fray Bartolomé de las Casas defensor de los indios, de Fray Antonio de Montesinos y del padre Francisco Vitoria entre muchos otros, igualmente, defensores de los amerindios. Para el padre Vitoria, indios y españoles eran seres iguales gracias a su naturaleza humana; hombres solidarios y libres. No aceptaba el despojo de sus bienes y menos aún el maltrato físico y moral al que fueron sometidos.
De ahí, la importancia de este Dominico, formado en la Universidad de París, en donde ejerciera posteriormente la cátedra de teología lo mismo que en la Universidad de Salamanca, de una manera brillante y revolucionaria. Lo que realmente nos obliga a mencionarlo fervorosamente, es su protesta decidida al enterarse de los atropellos cometidos por Francisco Pizarro y sus lugartenientes en el Perú incluido el asesinato de Atahualpa, hechos que al sumarlos a los cometidos en otras regiones del Nuevo Mundo “le hielan la sangre enmentándoles”; por tales motivos recurre a la fórmula de las Reelecciones una categoría de protesta de gran valor intelectual y académico; en tal sentido, escribe las “Reelectio de Indus” o bien, “Reelección sobre los Indios” y la “Reelectio de Lure Belli” o “Reelección sobre el Derecho de Guerra”; en ambas, cuestiona los atropellos a los indígenas que desde tiempos remotos poseían legítimamente autoridades y tenían también el derecho a vivir en sus creencias. Vitoria cuestiona así, no solamente el actuar de los conquistadores; cuestiona también y sin temor al mismo Emperador Carlos V
Es justo mencionar con el mismo fervor la actuación de los Jesuitas en favor de los derechos humanos de nuestros indígenas. Lo anteriormente señalado nos pone frente a un agudo contraste entre la notoria actuación de la mayoría de clérigos y misioneros por su bondad y humanitarismo y la despiadada participación de casi todos los españoles, como también la indiferencia permanentemente observada por la Corona.
No pueden faltar en la cita de los grandes y afortunados acontecimientos, el orgullo por la hermosa lengua y la presencia de un nutrido grupo de apóstoles de la educación que sembró en nuestras tierras la inquietud y el deseo de conocer y avanzar en las nuevas concepciones de la ciencia y la filosofía. Fueron en consecuencia un aporte valioso los centros universitarios y los colegios establecidos especialmente por los Dominicos y por los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, y en general en todos los dominios de la Corona Española, así se discriminara para su beneficio a los nativos del Nuevo Mundo. Para finalizar este apartado digamos que se habla favorablemente acerca del Derecho Indiano como un esfuerzo de la Corona por adelantar una legislación en favor de los indígenas, así ésta “se acatara, pero no se cumpliera” por parte de las autoridades.
En cuanto a la diatriba se refiere, también definida como Leyenda Negra, se declara que la obra de España en América, fue desde todo punto de vista nefasta si se tienen en cuenta aspectos tales como, el tozudo y agrio impedimento al desarrollo de las economías de nuestro suelo durante la Colonia. Sobre este particular, existen desde Don Antonio Nariño, hasta los más consagrados analistas del siglo XX entre ellos Luis Eduardo Nieto Arteta, Indalecio Liévano Aguirre, Jaime Jaramillo Uribe y tantos otros, estudios muy objetivos y especializados enmarcados dentro de muy diversas tendencias y doctrinas los cuales pretenden darnos hasta donde les ha sido posible, una idea clara y precisa sobre las consecuencias y la validez del comportamiento español en este sentido.
Definitivamente la actitud de los encomenderos y muchas de las autoridades enviadas por la Corona, significó un constante abuso, y atropellos inaceptables: fatales y despiadados; solamente tengamos en cuenta la amarga figura de Juan Ginés de Sepúlveda quien justificaba la conquista de los indios y el tratamiento inhumano por tratarse simplemente de “homúnculos, u hombrecillos sin alma”. Contra este personaje luchó abiertamente el padre Las Casas, razón por la cual fue acusado de alta traición especialmente por su libro Confesionario en el que planteaba que las acciones de los españoles consistentes en la sujeción y servidumbre de la población indígena, a través de la conquista eran a su juicio nulas, invalidas y sin ningún valor jurídico.
Se declara asimismo, que la religión sólo sirvió para fanatizar y alienar y que la conservación y desarrollo de nuestra cultura, se vio coartada y atropellada de tal manera, que hasta se estableció el “Santo Oficio” con dicha finalidad. En este sentido Leopoldo Zea se refiere al Encubrimiento. Es decir, se quiso borrar toda manifestación cultural de nuestros indígenas, no solamente de la cultura Chibcha; también, la de los Aztecas, Mayas e Incas entre otras. Tal como se dijera anteriormente, aun duelen y se repudian las masacres y abusos de toda índole de que fueron objeto nuestros antepasados.
Sobre los innumerables acontecimientos desafortunados, y sus fatales consecuencias, Joaquín Santana Castillo, autor del formidable ensayo titulado en su primera parte, Identidad Cultural de un Continente (2000 pág. 20) nos dice lo siguiente:
Más Adelante Santana Castillo afirma:
“Cosmovisión religiosa aparte, existen otros factores que deben ser considerados en el análisis. El colonizador ibero era portador de una mentalidad feudal en la que el trabajo se consideraba como una actividad vil, propia de gentes de baja condición. Viajaba por lo regular sin familia y con la aspiración de un rápido enriquecimiento por medio del oro. Precisaba entonces del prójimo como fuerza de trabajo, guía en la búsqueda de los yacimientos de metales preciosos o simple medio para satisfacer sus apetencias sexuales. El ibero se mezcla, pero el mestizo fruto de esa unión es colocado en una condición de inferioridad. El mestizaje lejos de ser visto como una categoría asuntiva de una doble e innegable riqueza, es visto en sentido negativo, pues impide la igualdad cultural y étnica con los colonizadores. Aparece así el dramático problema de la identidad para el latinoamericano”. (El subrayado es nuestro.)
Son estas consideraciones apasionadas o no, equivocadas o acertadas, vistas desde muy diferentes enfoques, en donde al parecer los conceptos sobre la ética y la moral están ocupando el lugar que le corresponde al rigor científico de la historia y de la sociología, las que nos facilitan la apertura de un sinnúmero de reflexiones de gran importancia sobre la razón de ser del hombre latinoamericano.
Hacia La Identidad Cultural.
Comencemos diciendo, que no puede iniciarse un debate sobre la naturaleza nuestra como integrantes de ese conglomerado del cual hacemos parte; no podemos tampoco responder a los interrogantes que sobre nosotros mismos nos plantea la filosofía, es decir, ¿quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos?, si no tenemos alguna claridad acerca de lo que significa la cultura y más concretamente el marco cultural que nos corresponde.
Como bien lo definen eminentes sociólogos, entre ellos, Joseph H Fichter y George M Foster, “la cultura es la configuración total de las instituciones o elementos que comparten en común las personas de una sociedad; puede decirse que ella es también, un todo integrado, funcional y razonable”; (Fichter 282 1967) a lo anterior podemos agregar que en este concepto caben, sin excepción, todas las actividades humanas perpetuadas a lo largo de la historia. En nuestro juicio, la cultura es necesariamente, esa marca fundamental del comportamiento, vivencias y conocimientos de toda índole que entrañan los afectos y la identidad de los pueblos. En ella está contenido el concepto de nacionalidad y constituye tal como se dijo antes el entorno de nuestras vivencias.
Todo aquello que hace parte de la cultura, resulta ser un vasto sistema de elementos bien complejo para su estudio, dado el extraordinario dinamismo de su desarrollo, sujeto a constantes cambios y a la suma de valores que hacen posible la convivencia social; así, nos lo explican los más autorizados tratadistas, advirtiendo de paso sobre los peligros que rondan el comportamiento cultural de los pueblos, especialmente de los subdesarrollados.
Para Leopoldo Zea, eminente historiador y filósofo mexicano la identidad cultural del hombre latinoamericano comienza a resquebrajarse precisamente con el complejo europeísta, el que hace que la mayoría de las gentes, no acepte en su plenitud, como un hecho nuevo y determinante, su condición de mestizo, además de considerar como lo más valioso y auténtico, todo lo que nos viene del viejo mundo.
Coinciden con él, el Maestro Germán Arciniegas el gran americanista, quien ha librado de manera permanente una verdadera batalla para aliviarnos del complejo europeísta, y muchos otros filósofos tal como lo veremos más adelante. Como bien se ha establecido a lo largo de las consideraciones americanistas de los últimos tiempos especialmente las que se produjeron a raíz de la celebración de los 500 años de la llegada de Colón a nuestras tierras, nos han educado con la idea de que lo único trascendental es lo europeo; “hemos sido adoctrinados para despreciar lo nuestro”, dice Arciniegas.
A nuestro juicio, es esta una compleja situación, en la que necesariamente tenemos que aceptar y debemos reconocer nuestro mestizaje, y estamos inclinados a buscar igualmente en otras latitudes, los demás ingredientes de nuestra conformación “racial” étnica y cultural.
Pero si tradicionalmente hemos sufrido del complejo europeísta asombrándonos ante las doctrinas filosóficas y ante las expresiones del arte y de la ciencia, como las únicas válidas y paradigmáticas, algo peor nos ocurre hoy, con la sumisión ante las potencias del rock y las versiones modernas del pragmatismo y del utilitarismo, todo lo cual induce a valorar y a tener en cuenta sólo aquello que produce de manera inmediata jugosos resultados económicos, no importándonos hasta donde pueda desdibujarse nuestra cultura, y peor aun convirtiendo al hombre en un medio para alcanzar un fin, despojándolo de su condición necesaria de fin en sí mismo.
Contra esto parece reaccionar Otto Morales Benítez, según lo apunta Javier Ocampo López en su libro Otto Morales Benítez: Sus Ideas y la Crisis Nacional, en donde destaca apartes de su pensamiento como el que se transcribe:
“No es en la utopía, ni en modelos extraños en donde encontramos nuestro mundo; es en la propia realidad, con unos conceptos, filosofía e instituciones surgidas de la propia Colombia y de nuestra Patria Grande Indo América. (Ocampo 9-12 1993)
Tal como lo afirma el historiador, los estudios de Morales Benítez sobre el hombre mestizo colombiano e indoamericano, están ligados a su preocupación por la búsqueda de la autenticidad de nuestra cultura mestiza y la consideración acerca del hombre como ser por excelencia.
Encontramos el mismo afán americanista en Germán Marquinez Argote, en Luis José González Álvarez y en otros, muy autorizados filósofos, autores del libro, El Hombre Latinoamericano y su Mundo, (Nueva América Bogotá 1978) Dicen ellos:
“Venimos acostumbrados desde la Colonia a responder a las preguntas sobre el hombre y su mundo en una forma genérica y abstracta. Sentimos la inquietud por conocer cuál es nuestra realidad concreta como hombres y como pueblo. Pero no encontramos la respuesta a esa inquietud en los manuales de filosofía importados, ni tampoco en los escritos aquí.”
“Muchos pensadores latinoamericanos se han preocupado por suscitar entre nosotros, la conciencia de lo que somos. Pero sus voces aisladas se han perdido en la inmensidad del espacio y del tiempo. Cuando mucho, han logrado despertar una inquietud en círculos intelectuales reducidos, raras veces han logrado llegar al pueblo.
“Ya es hora de que el pueblo latinoamericano descubra su identidad. Sólo la conciencia de su propio ser, le permitirá asumir con responsabilidad su futuro como pueblo diferente. Cinco siglos de dependencia, de sometimiento a los proyectos e intereses de otros pueblos más poderosos, nos han impedido forjar nuestro propio ser y nuestro propio proyecto histórico. (op. Cit pag 7)”
Con relación a lo anteriormente expresado, el profesor Eudoro Rodríguez, nos alerta sobre las múltiples dificultades que hasta el momento ha tenido que afrontar el proyecto filosófico del hombre latinoamericano, comenzando por la animosidad, curiosidad o simplemente el rechazo que el solo título de filosofía despierta; señala también entre dichas dificultades, la misma ubicación geográfica desde donde se plantea dicho proyecto; es decir, dentro de una región conformada por un conjunto de países eufemísticamente llamados subdesarrollados, que no presentan una tradición, una serie de pensadores universales, escuelas o tendencias comparables a las de Europa.
Dice el profesor Eudoro Rodríguez, que nuestros filósofos profesionales y nuestros intelectuales, miran todavía con desdén la producción cultural latinoamericana y sobrevaloran el producto europeo. De la misma manera, el tratamiento de nuestra problemática lo hacen desde los parámetros establecidos en los países ya desarrollados. No existe entre ellos tampoco una conciencia verdadera sobre el devenir histórico; en términos generales no existe voluntad para el desprendimiento de los esquemas foráneos y enfrentar la problemática americanista con las herramientas propias para un conglomerado con un sistema político, económico y social muy diferente al europeo. Según él, sólo han existido dos campos culturales bien desarrollados en una perspectiva latinoamericana y son ellos, la Literatura y la Teología de la Liberación. (Rodríguez USTA 1988 4 -20 22).
Teniendo en cuenta otras consideraciones acerca de los factores que han contribuido a desdibujar nuestra identidad cultural, volvamos al maestro Germán Arciniegas en la interpretación que de su pensamiento hace Otto Morales Benítez en su libro Momentos de la Literatura Colombiana, (La Granada entreabierta, Caro y Cuervo, 1991 76-78) en donde nos presenta este fragmento bien ilustrativo. Dice Arciniegas:
“Hoy en las letras, las artes, las ciencias, el aporte de este continente de siete colores alcanza un reconocimiento universal como algo propio y distinto que va definiéndose con rasgos particulares…lo que aquí está naciendo es otra cultura, otra filosofía que por fuerza ha de ser distinta de la que en Europa se ha fijado por aglomeración de hechos propios de esta región del mundo.”
Afirma igualmente Morales Benítez, que lo que el Maestro Arciniegas ha querido lograr es hacernos conscientes de nuestra propia identidad y alejarnos del complejo europeísta; continúa diciendo que, para completar esta tarea de liberación, Arciniegas ha venido puntualizando qué es el continente. Y después de darle vueltas por los más extraños vericuetos; de escrutarlo cuidadosamente por sus innumerables expresiones espirituales; de denunciar su activa presencia ante los varios fenómenos culturales, económicos y sociales, y alinear cada una de sus actitudes ante los diversos sucesos históricos y filosóficos, puede declarar que “América es otra cosa.”
Ciertamente decimos nosotros, América es otra cosa; es el continente de la “Nueva Raza y la Esperanza”, con esquemas de comportamiento muy particulares dueña de una pujanza reprimida lamentablemente por múltiples factores de adversidad, la mayoría de ellos ya señalados; no puede faltar aquí, la mención a las dictaduras militares acontecidas en casi todos los países que integran la comunidad latinoamericana.
Por fortuna también florece una casta de intelectuales, de artistas, de hombres de ciencia y empresa quienes constituyen ese baluarte de la colosal aspiración americana; el auge, originalidad y grandeza de nuestra novelística especialmente, como también de las demás formas literarias, enaltece la magia de nuestro continente y su marcha segura en la defensa y consolidación de ese perfil indoamericano.
Recuperación De Un Pasado Con Visión Futurista
Conviene destacar aquí, que desde mucho antes de que se creara en México en el año de 1947 el Comité de Historia de las Ideas en América bajo la dirección de Leopoldo Zea, y con la participación de eminentes hombres del continente, ya se habían dado pasos importantes más de medio siglo atrás tendientes a lograr una madurez en la filosofía latinoamericana y con ella ese marco indoamericanista, con la presencia de humanistas tales como: José Enrique Rodó, José Carlos Mariátegui, José Vasconcelos. Con el pensamiento social de Rodó coincide posteriormente Carlos Vaz Ferreira quien criticara las consecuencias sociales del capitalismo de donde se desprenden las injusticias sociales; su socialismo al igual que el de Rodó es moderado, buscando de manera especial las garantías individuales de libertad y reconocimiento de los derechos humanos en su plenitud. Después de todo podría afirmarse que la defensa de la identidad cultural es un propósito que viene fortaleciéndose desde el siglo XIX en América Latina.
En nuestro suelo bien vale la pena recordar los nombres de Rafael Uribe Uribe, Germán Arciniegas, Baldomero Sanín Cano, el profesor Luis López de Mesa, Indalecio Liévano Aguirre y los demás ya citados con anterioridad.
Más recientemente Armando Suescún Monroy en su maravilloso trabajo de investigación El Derecho Chibcha (Unilibre Bogotá 2001) nos convoca a la recuperación de un pasado pre-colombino; de una cultura necesariamente paradigmática por su bien logrado nivel de espiritualidad. Es así como nos ilustra el historiador Suescún sobre el particular:
“La ética, junto con el derecho y la religión respondían a los ideales colectivos de la comunidad, integraban el ordenamiento de la vida social, su observancia generaba la paz y la justicia y eran el camino de la felicidad. Los valores éticos eran los que marcaban el camino, los que iban delante de las normas jurídicas, dándoles el rumbo y el sentido. En esa perspectiva, la ética de los chibchas, su sistema de valores, sus normas de conducta, sus costumbres y comportamientos, constituyen uno de los aspectos más indicativos del alto nivel de su cultura.”
En un lenguaje contemporáneo podría afirmarse que la cultura precolombina de los chibchas, respondía a ese imperativo cual es el respeto a la dignidad de la persona y el pleno reconocimiento de sus derechos, excepción hecha sobre el derecho de propiedad, dado que no existía entre ellos el deseo de posesión de las cosas, ni mucho menos, la ostentación. Al respecto dice el profesor Suescún Monroy lo siguiente:
“El desinterés por la posesión de bienes materiales, por las cosas externas, fue otro rasgo característico de la ética chibcha. No conocieron el ansia de riqueza, el deseo de posesión de las cosas ni la ostentación; antes bien, la austeridad y la frugalidad fueron las normas predominantes de conducta. Su propósito en la vida no era la posesión y acumulación de bienes materiales, sino la conservación del equilibrio y la armonía del cosmos.”
Por lo visto, bien vale la pena enfatizar en el conocimiento e interiorización de este legado histórico y cultural y transcribir otro apartado de entre los contenidos en este extraordinario trabajo de investigación acerca del derecho chibcha. El maestro Armando Suescún Monroy dice sobre el particular:
“¿Cómo no sentirnos orgullosos los colombianos de haber tenido una sociedad en la que tales derechos tuvieron una plena vigencia, real y efectiva, siglos antes de que los pueblos europeos los conocieran y proclamaran como un objetivo a alcanzar? ¿Cómo no valorar un Estado que existió en nuestra historia en el que predominó la cultura de la vida, de la igualdad, de la libertad, la fraternidad, y no la cultura de la muerte, la violencia, la codicia, el egoísmo y la corrupción? ¿Cómo seguir ignorando y negando una sociedad nuestra en la que existieron unas instituciones jurídicas elaboradas, un claro propósito de justicia y un estricto respeto por la ley? El derecho chibcha, producto de una sociedad profundamente comunitaria, religiosa y ética, representa para los colombianos un valioso patrimonio cultural que nos debe llenar de orgullo ante los demás pueblos del mundo. ¿Cómo no rescatar y recuperar ese rico tesoro cultural que se ha querido ocultar? La nación necesita reconocer sus propias raíces. Es necesario investigar las sociedades indígenas, conocer sus culturas, sus ordenamientos jurídicos, pues querámoslo o no, ellas son el fundamento de nuestra nacionalidad y las que guardan los caracteres profundos y auténticos de nuestra identidad.”
A manera de conclusión. En virtud de lo expresado a lo largo de este escrito, tratando de visualizar su enorme complejidad, encontramos aspectos que bien pueden incluirse aquí y que nos dan una idea acerca de esa naturaleza propia del hombre, que trata de mantenernos en alerta ante las acechanzas de todos los fenómenos culturales; para tener una idea más clara acerca de ello, refiramos sucintamente algunas ideas tomadas del historiador Hans Kohn de su libro Historia del Nacionalismo en donde manifiesta notoriamente que el individuo siempre “ va a venerar el lugar donde nació y pasó su infancia, lo que le rodea, su clima, el contorno de sus colinas y valles, de sus ríos y árboles, así como su resistencia a los cambios abruptos, su preferencia hacia alimentos nacionales y una natural tendencia hacia su lengua vernácula; sin dejar de lado la existencia de otras lenguas o dialectos, busca sentirse seguro sin el temor de involucrarse con pueblos y costumbres extranjeras, donde siempre va a predominar lo suyo, a fortalecerse y a ser mejor.” Lo anteriormente referido, hace parte de lo que Juan Mukarovsky autor de escritos de Estética y Semiótica del Arte define como su base noética. (FCE México 1949 Pág. 18).
No debemos olvidar su apego a las expresiones artísticas de carácter popular y folclórico consistentes en música, danza, vestuario, literatura y artesanías y todas aquellas comprendidas dentro del llamado folclor demosófico.
Esa tendencia, en ocasiones inconsciente, a defender lo nuestro puede constituirse necesariamente en un antídoto, en un escudo contra las influencias foráneas que tratan de desvirtuar nuestra identidad cultural; mucho más evidentes en los últimos años, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando aparece el concepto de la “Aldea Global” según la definición de Marshall Mcluhan, ante el extraordinario avance de la tecnología de las comunicaciones, de la internacionalización de la economía, del derecho de la ciencia y de la cultura en general. Bien sabido es que, ese ímpetu globalizador atenta directamente contra una fortaleza de los pueblos y es precisamente su ordenamiento jurídico y la estructura propia del Estado Social de Derecho como es el caso de nuestro país, el cual se ha visto abocado a una disminución de su autonomía especialmente en el manejo de la rama judicial; de la misma manera ha visto mermada su capacidad de maniobra en los demás frentes del Estado, a lo largo de varios gobiernos, estableciéndose una relación de dependencia y alienación orientada por los Estado Unidos y otras potencias. Se trata pues, de un complejo entramado en donde convergen múltiples factores de todo orden: geopolíticos, económicos, sociales y culturales, con resultados variables permanentemente, no sólo en Colombia; también en los demás países de la América Latina con algunas diferencias obviamente. De otra parte, muy fácil resulta para el común de las gentes, el engolosinamiento ante la novedad publicitaria, ante la veleidad de los medios de comunicación, su fuerza de penetración y convencimiento, y muchos otros factores de influencia entre los ya mencionados; en general, todas las estrategias de manipulación propias del mundo actual, que no sólo atentan contra la identidad cultural. Peligrosamente, tocan la dignidad de la persona. De ahí la necesidad y la actualidad permanente y cotidiana de una voz que nos esté diciendo:
¡Ay que orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo!!
¡Ay que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria!!
¡Ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano!!
AMERICA
Nuestra América, la del sueño de Martí,
Tierra de alegre madrugada
De la nueva sangre y la esperanza.
Suelo eres de la raza cósmica,
De la expresión humanística del Ariel,
De un pensamiento renovado
En la filosofía de la liberación.
Los Ríos Amazonas y la Plata
Y tantos otros hilos cristalinos,
Tejen la salud de nuestro mundo.
El misterio de la fauna y de la flora
Hace más sublime tu presencia.
Eres selva apasionante,
Cielo despejado a la imaginación
Al canto y a la poesía.
Patria Grande, cuna del mestizo,
Heredad de lo Indoamericano.
No se cumplirá en ti la sentencia
“…América para los americanos…”
BIBLIOGRAFIA
FICHTER, J. Sociología . Biblioteca Herder, 1967
FOSTER, G.M. Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. México: Fondo de Cultura Económico, 1964.
KOHN, Hans. Historia del Nacionalismo. México Fondo de Cultura Económica. 1949
MARQUINEZ ARGOTE, G; GONZALEZ, A y otros. El hombre latinoamericano y su mundo. 2ª Ed. Bogotá: Nueva América, 1978
MARSHALL, M y otro. La Aldea Global; Ed. Martínez, R. Valencia 1971
MORALES BENITEZ, O. Momentos de la literatura Colombiana. Caro y Cuervo 1991.
OCAMPO LOPEZ, J. Otto Morales Benítez, sus ideas y la crisis nacional. Grijalbo 1993.
RODRIGUEZ, E. Introducción a la Filosofía. Una perspectiva latinoamericana. Bogotá USTA 1988.
SANTANA Castillo, J. Identidad Cultural de un Continente….Ed Trotta Madrid 2000.
SUESCUN MONROY A. El Derecho Chibcha. Conferencia Universidad Libre. Ed Nueva Época. 2001.
ZEA, L. Filosofía de la Historia Americana. México Fondo de Cultura Económica 1978.
ZEA, L. Filosofar: A lo universal por lo profundo. Colección 30 años. Universidad Central. 1ª Ed. 1998