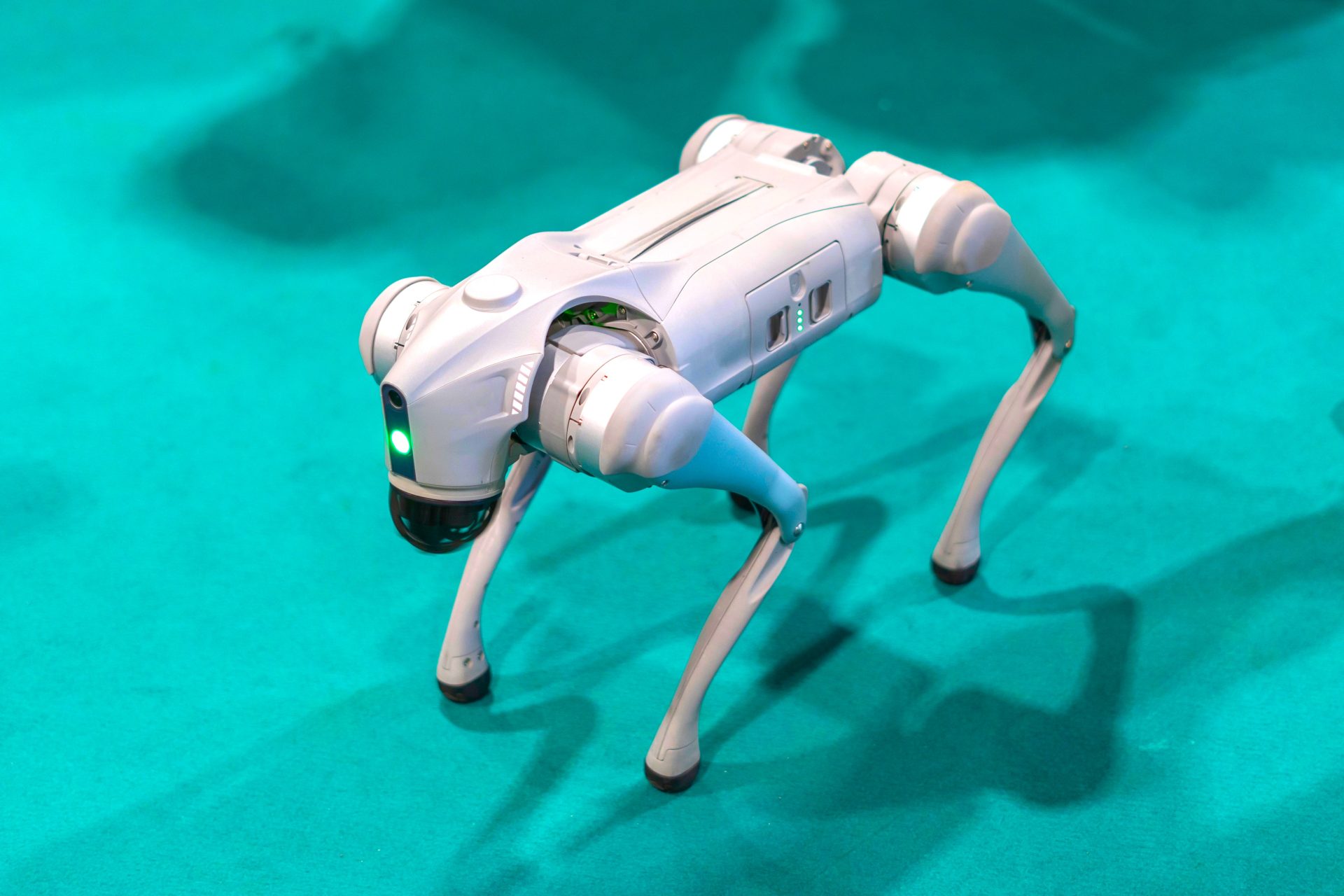En regiones apartadas como La Guajira, Chocó, Cauca o el sur de Bolívar, las muertes de indígenas, palenqueros, afrodescendientes, raizales y gitanos ocurren con frecuencia sin dejar constancia en certificados médicos ni en los registros civiles.
Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), liderado por el magíster en Ciencias y Estadística Miguel Ángel Medina Rangel, advierte que una de cada tres muertes de personas indígenas o palenqueras no se registra oficialmente. Esta ausencia de datos trasciende lo técnico: significa que comunidades enteras permanecen invisibles incluso después de morir.
Cuando no se sabe con certeza quién muere, en qué condiciones ni a qué edades, los programas de salud pública y la planeación estatal carecen de fundamento real. Como explica el investigador, “es una cadena de omisión que empieza con una muerte sin certificado y termina con una política que nunca llegó”.
¿Por qué no se registran las muertes en las comunidades étnicas?
Las razones son múltiples y estructurales: la falta de personal médico para certificar defunciones en áreas rurales, la escasa presencia de puestos de salud y notarías, las barreras lingüísticas, la desconfianza hacia las instituciones y la ausencia de formularios adecuados a la diversidad cultural.
Además, muchos certificados de defunción no incluyen información sobre pertenencia étnica. De esta manera, las cifras oficiales terminan siendo incompletas y desiguales, subestimando las condiciones reales de salud en estas poblaciones.
Este vacío estadístico tiene un costo concreto: si no se reconoce la magnitud de la mortalidad, no se fortalecen hospitales, no se actualizan programas de salud ni se asignan recursos a las regiones que más lo requieren.
¿Cómo propone la UNAL corregir el subregistro de muertes?
Ante estas limitaciones, el investigador Medina diseñó un modelo estadístico bayesiano que permite ajustar y corregir las tasas de mortalidad por etnia en Colombia.
La propuesta combina registros vitales, datos del Censo 2018 y estimaciones sobre subregistro elaboradas por el Ministerio de Salud y el DANE, aplicando la metodología TOPALS para afinar las proyecciones según edad, sexo y etnia.
Gracias a esta corrección, es posible construir tablas de vida diferenciadas por grupo étnico, que incluyen indicadores como esperanza de vida y mortalidad infantil. Estos insumos son claves para formular políticas públicas con enfoque diferencial, que atiendan las necesidades específicas de cada comunidad.
Los hallazgos: muertes invisibles en los extremos de la vida
Los resultados del estudio son contundentes:
- En hombres indígenas, el 36 % de las muertes no se registra.
- En mujeres palenqueras, el subregistro asciende al 37 %.
- En hombres gitanos, la cifra alcanza el 12 %.
Además, se evidencia una mayor invisibilización de mujeres en casi todos los grupos étnicos, salvo en la población rom, donde el patrón se invierte.
El subregistro se concentra en menores de 5 años y en mayores de 75, es decir, en etapas de alta vulnerabilidad. Justo en esos momentos en los que la protección en salud debería ser más fuerte, el sistema estadístico deja de contar.
“Este trabajo busca visibilizar esas vidas que siguen por fuera del papel”, afirma Medina, al subrayar la necesidad de garantizar que ninguna muerte quede en silencio.