En agosto de 1954, una revista local titulada Zipaquirá puso en circulación un texto que, leído hoy, conserva intacta su potencia narrativa y simbólica. Bajo el título “La catedral más extraña del mundo”, el maestro Germán Arciniegas desplegó una crónica que mezcla ciudad, memoria, fe y transformación, y que sitúa a Zipaquirá en el centro de una reflexión mayor sobre Bogotá, la sabana y el desplazamiento de lo sagrado en tiempos de cambio acelerado.
El texto no describe únicamente una obra subterránea. Construye una imagen poderosa: cuando el paisaje urbano borra los escenarios tradicionales del rito, la fe busca refugio en la entraña de la tierra. Así emerge la primera Catedral de Sal de Zipaquirá, concebida no como un edificio que se eleva, sino como un templo al que se desciende.
Bogotá como pesebre y la ciudad que se transformó
Arciniegas inicia su relato con una metáfora que ordena todo el texto: Bogotá pensada, en su origen, como un pesebre. Los conquistadores eran cristianos, y el más devoto de todos, Gonzalo Jiménez de Quesada, levantó doce chozas para la inauguración de la ciudad, en memoria de los doce apóstoles. Fundar Santa Fe fue, en ese gesto, una misa. Un acto litúrgico celebrado con cáliz de plomo y palabras solemnes.
Los cerros, cubiertos de musgos y helechos, eran parte viva de ese pesebre. En sus laderas se levantaron dos ermitas: Egipto y Belén. Entre ambas se representaba, año tras año, la historia sagrada con canciones aldeanas. El villancico, recuerda Arciniegas, era la voz del pueblo, y Santa Fe no era más que una aldea donde la Navidad se vivía en procesiones, burlas de inocentes y recorridos simbólicos que unían fe y territorio.
El pesebre que desapareció y la búsqueda de otro lugar
Con el paso del tiempo, ese escenario se desdibujó. Las ermitas quedaron ocultas, los cerros perdieron su función ritual y la Calle Real se llenó de luz eléctrica, autobuses y edificios altos. El musgo desapareció, el buey y la mula fueron desplazados, y el pesebre, como imagen colectiva, se desarmó.
Pero el relato no se detiene en la pérdida. Arciniegas introduce un giro inesperado: si el nacimiento ya no puede darse bajo el cielo abierto de diciembre, queda un recurso extraño y profundo —que el niño nazca en una mina de sal. No en la superficie, sino en el corazón del monte. No bajo el rocío, sino bajo el brillo mineral de las marmajas.
Pepe González Concha, el soñador que vio una catedral en la roca
La idea de ese templo subterráneo tiene un nombre propio: Pepe González Concha. Arciniegas lo describe como un soñador capaz de convertir la técnica en algo suave y delicado. Ingeniero y músico, hombre de sensibilidad poco común, transformaba oficinas de ingeniería en rincones íntimos donde sonaban instrumentos antiguos, como ecos del siglo XIII.
Pepe descendió a los socavones, observó las bóvedas abiertas por los mineros, la gruta donde una Virgen era adornada con rosas silvestres, y pronunció una frase decisiva: en esta mina puede hacerse una catedral. No una cualquiera, sino una semejante a la que habrían imaginado los cristianos de las catacumbas, pensada para la introspección, el silencio y la profundidad.
Una catedral invertida: claridad sin sol
El texto describe con detalle el recorrido hacia el templo. Los socavones fueron ensanchados y el acceso se convirtió en un laberinto de carreteras subterráneas por las que se podía llegar incluso en automóvil. Los trabajadores ya no avanzaban a gatas: el subsuelo se había vuelto transitable.
Al llegar, el visitante se encontraba con un misterio de claridades. Sin luz natural, pero con una sensación intensa de iluminación interior. Las bóvedas, más altas que en muchos templos de la superficie, se sostenían sobre columnas monumentales: bloques rectangulares de sal intactos, tan grandes que veinte personas apenas podrían abrazarlos.
Arciniegas la llama una San Pedro al revés. Aquí no se asciende a la cúpula; se desciende al corazón de la roca. Si alguien quiere buscar el cielo, tendrá que hacerlo al salir del socavón y levantar la mirada hacia la cima verde de los montes.
Bautismos de sal y voces que resuenan distinto
Entre las naves aparece un baptisterio gigantesco, destinado a una fuente de agua salada donde los mineros bautizarían a sus hijos. El coro, aún en proceso de terminación en aquel momento, prometía una resonancia más profunda que la de cualquier otro templo conocido por el autor en Roma, París, México, Venecia o Nueva York.
La comparación con Miguel Ángel es inevitable en el texto: así como el artista veía figuras ocultas en el mármol y retiraba lo sobrante para revelarlas, en Zipaquirá el trabajo fue inverso. No se añadió desde fuera; se reveló desde adentro. El templo nació al penetrar la montaña.
El pesebre bajo tierra y los villancicos recogidos en el pecho
En una de las naves se reservó un lugar para el pesebre. El niño nacería ahora sobre el olor de la sal y las oraciones de quienes trabajan bajo tierra. Los villancicos no se dispersarían en el aire abierto, sino que se recogerían, como las manos cuando se estrechan sobre el corazón.
Ese cierre resume la fuerza del relato: una catedral que no busca imponerse al paisaje, sino dialogar con él desde lo profundo. Un templo que convierte la mina en refugio, la sal en símbolo y el silencio en experiencia colectiva.
Un texto vigente que explica por qué Zipaquirá mira hacia adentro
Más de siete décadas después, la crónica de Germán Arciniegas sigue ofreciendo claves narrativas para entender por qué la Catedral de Sal no es solo una obra visitable, sino una metáfora viva de ciudad, fe y transformación. Zipaquirá aparece allí no como un punto periférico, sino como el lugar donde la modernidad y la tradición encontraron una forma inesperada de convivir.
Leer hoy La catedral más extraña del mundo es descender, una vez más, al corazón de la roca para entender cómo, cuando el ruido del mundo se vuelve excesivo, la humanidad busca sentido en el silencio profundo de la tierra.
A continuación, el artículo completo y textual:
La Catedral más extraña del mundo
Por. Germán Arciniegas.

Este año los bogotanos podrán oír cantar los villancicos en la catedral más extraña del mundo, la catedral subterránea, en el corazón de las minas de sal de Zipaquirá. Bogotá se proyectó en un principio en forma de pesebre. Los conquistadores eran cristianos y más cristiano que todos fue Jiménez de Quesada, que para el día de la inauguración de la ciudad levantó doce chozas en memoria de los doce apóstoles. Comenzar la empresa de levantar una ciudad era decir una misa. Se ofició con cáliz de plomo. De nombre se le puso Santa Fe. Cuando Quesada volvió de España a ver crecer su ciudad, pasaba sus ratos de ocio, o consagraba sus horas de trabajo a escribirle sermones a los curas.
Pero lo hermoso era que la ciudad estaba al pie de los cerros y los cerros debían servir para los pesebres de diciembre. En Santa Fe debía nacer siempre el niño. Donde ya, cerro arriba, comenzaba el monte, se levantaron dos templos pequeños, dos ermitas: la una era la de Egipto, la otra la de Belén. Las dos, con un fondo de musgos y helechos. Entre Egipto y Belén se reconstruía la historia sagrada con canciones. El villancico es la canción de los villanos, de los aldeanos, y Santa Fe era una aldea.
En Belén, claro, nacía el niño. Luego llegaban a adorarlo los reyes magos, el 6 de enero. El 28 de diciembre se hacían las burlas de los inocentes. En la historia lo de los inocentes era degollina. En Santa Fe, apenas una burla. Pero había una alegría inmensa porque la Virgen se iba con San José y el Niño, de Belén para Egipto. Todo, todo esto se representaba en procesiones. Alcancé a ver muchas de estas cosas por allá hace treinta años.
Ahora apenas si pueden verse los templos de Egipto y de Belén. Hay hoteles de muchos pisos, con tendencia a rascacielos, palabra que no tiene nada que ver con la religión. Como si el diablo del pesebre se hubiera llevado el musgo y los helechos, arriado la mula y el buey, puesto zapatos a las campesinas y echándolas a la Calle Real que es toda luz eléctrica y autobuses, el viejo escenario del pesebre desapareció. Pero queda un recurso extraño: que nazca el niño entre una mina de sal. Ya no bajo el cielo azul de diciembre, sino en la entraña del monte, donde el brillo de las marmajas reemplaza al rocío.
Esta catedral de Zipaquirá fue idea de un hombre extraordinario. Se llamaba Pepe González Concha. Era un soñador de esos que convierten la técnica en una cosa suave y delicada. Nunca podré olvidar los tiempos en que, con una orquesta de viejos instrumentos de la familia de los laúdes, en una oficina de ingeniería convertida por él en íntimo rincón, nos tocaba música del siglo XIII. Pepe se metió a los socavones de la mina de sal, vio las inmensas bóvedas que crecían bajo la muela de los mineros, la gruta con la Virgen que ellos decoraban con rosas silvestres, y dijo: en esta mina podría hacerse una catedral. La catedral que hubieran soñado, de pensar en grandezas semejantes, los cristianos de las catacumbas.
Pepe murió hace por lo menos un año, y ya la catedral estaba casi terminada. Yo he visto a San Pedro, de Roma, a Nuestra Señora de París; conozco la catedral de México, la de Venecia, la de Nueva York. Ninguna encuentro que tenga la gran diosidad de ésta de Zipaquirá en Cundinamarca.
Se han ensanchado los socavones. De la puerta de la mina a la catedral se va por un laberinto de carreteras subterráneas, en automóvil. Ya los trabajadores no tienen que andar a gatas por los angostos túneles. Cuando se llega al templo, sale de entre las sombras un misterio de claridades. Las bóvedas son más altas que en catedral alguna, y las columnas que las sostienen son bloques rectangulares que han dejado intactos los mineros, y que veinte personas apenas alcanzarían a abrazar.
En una de las naves está el gigantesco baptisterio donde caerá una fuente de agua salada. Allí bautizarán a sus hijos los mineros. El coro apenas está terminándose, pero ya se ve que cuando resuenen allí voces humanas, alcanzarán más profunda resonancia que en templo alguno. Esta es la catedral de San Pedro al revés. Sin luz, pero con claridad. Miguel Ángel sacaba de un bloque de mármol los esclavos o Moisés que su ojo adivinador veía en la entraña de la piedra. Quitaba lo de fuera, y sacaba la figura blanca. Aquí se ha trabajado de la entraña hacia afuera. La gente ha de ir al corazón de la roca. La muchedumbre se reúne en un refugio a donde no llega el ruido del mundo. Si alguien quiere buscar la cúpula de este templo, tendrá que ver la verde cumbre de los montes al salir del socavón misterioso.
Pero además, en una nave del templo, está el lugar para el pesebre. El niño nacerá ahora sobre el olor de sal y oraciones de miembros. Y el canto de los villancicos se recogerá como se juntan las manos cuando se estrecha sobre el corazón.
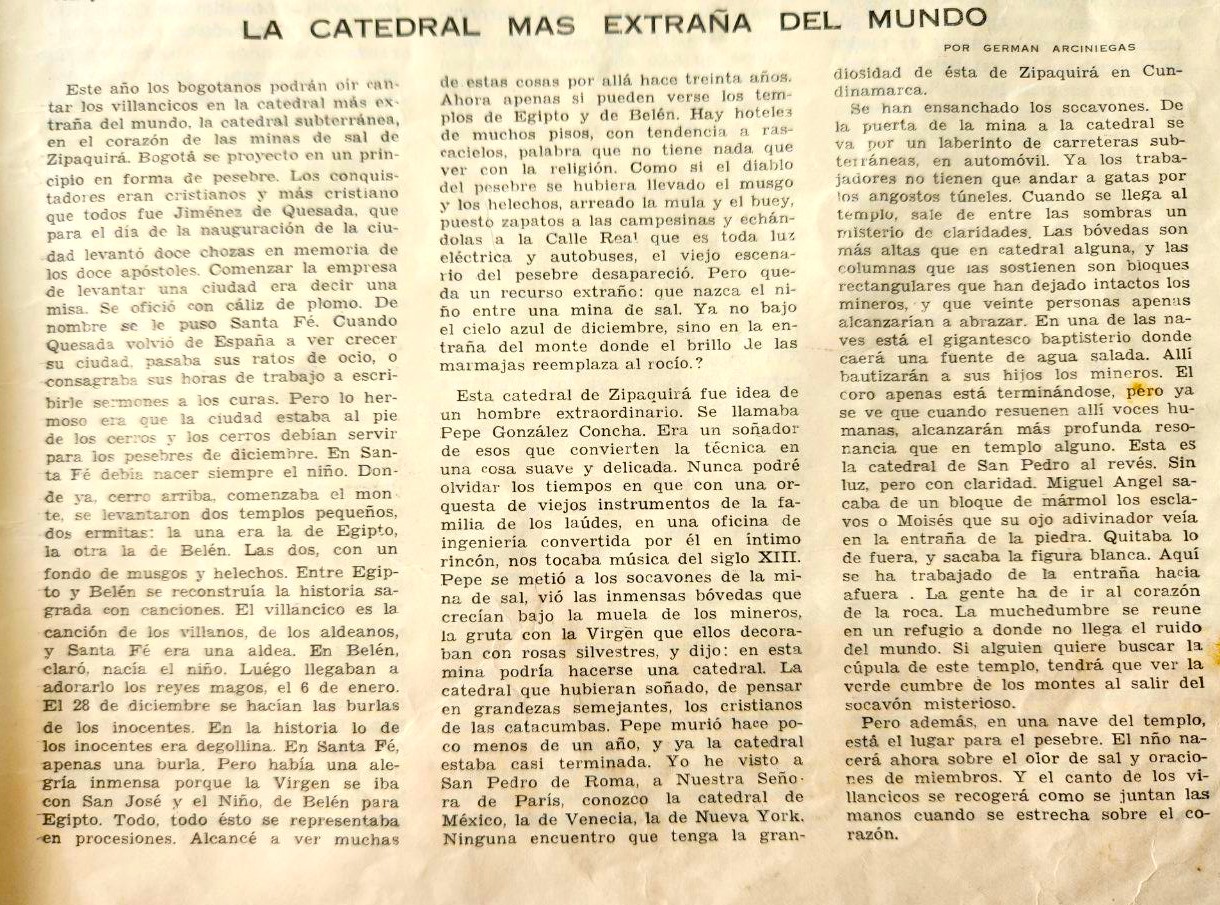
La crónica mantiene vigencia como lectura cultural del
presente urbano.













